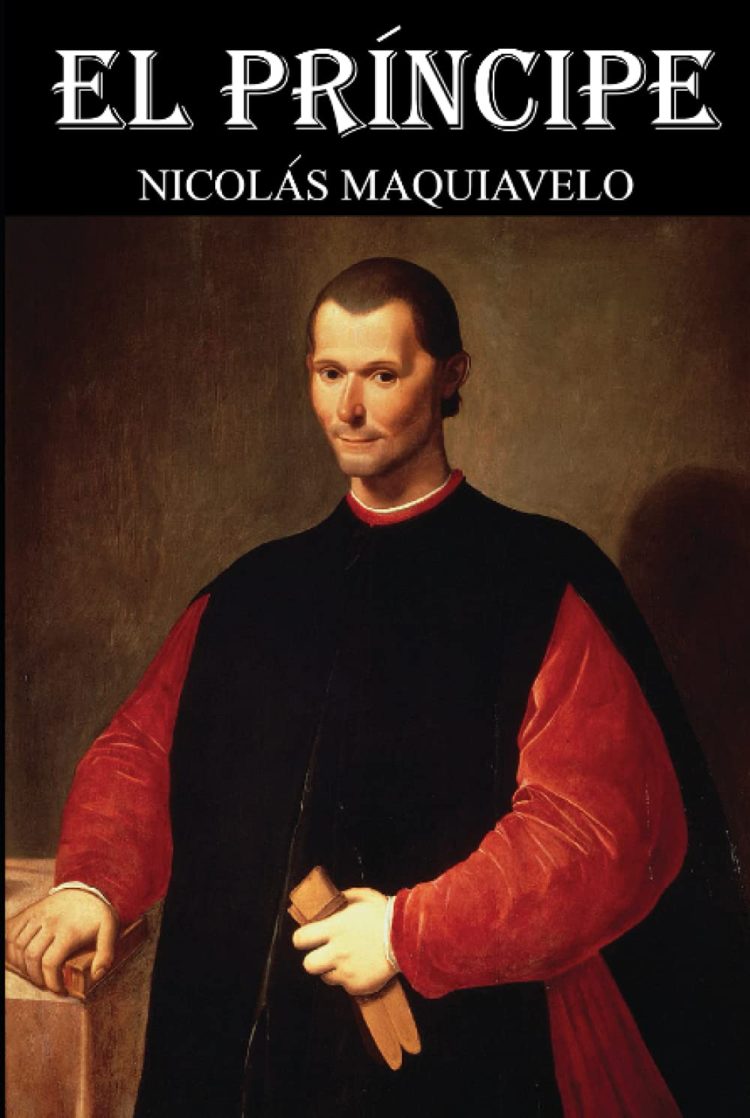Responder que la política manteniendo su autonomía, está de hecho valorada permanentemente por la moral y que es correcto que así sea, no resuelve a qué moral y de qué forma debe entablarse esta relación. No alcanza con postular un centinela si no se califican sus atributos. Especialmente cuando una larga tradición afianzada durante todo el decurso de la Edad Media ha tendido a confundir -lo que es distinto a relacionar- política, moral y religión, resolviendo los problemas atingentes a la primera aplicando prescripciones de las segundas. Con la consecuencia del predominio social de una política de estructura privatista, fuertemente teñida de los conceptos de transgresión y pecado.

Frente a esta concepción reaccionó John Stuart Mill, perfeccionando la evolución del pensamiento liberal en el campo de la filosofía política, al afirmar que «La única parte de la conducta de cada uno por la que se es responsable ante la sociedad, es la que refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu el individuo es soberano» (Mill, 1984). Un planteamiento que ha situado las relaciones entre política y moral en su frontera más delicada y que remite a las conexiones entre democracia y liberalismo, así como a la conceptuación de los derechos humanos como derechos morales, normativamente inmunes a su desconocimiento por el derecho. Pero para abordar esta relacion, crucial para nuestro tema, de un modo que permita visualizarlo en todas sus implicancias, vale la pena remitirse a un ejemplo histórico verdaderamente clarificador.
En el año 1954 en medio de una creciente inquietud social sobre el estado de las costumbres, se creó en Inglaterra una comisión, bajo la dirección de John Wolfenden, para determinar la situación de las leyes penales en materia de homosexualidad y prostitución. El resultado, inscripto dentro de las pautas del más riguroso liberalismo fue un informe parlamentario que se expresó en los siguientes términos: «A no ser que, actuando a través del instrumento de la ley, la sociedad vaya hacia un intento deliberado de equiparar la esfera del delito con la del pecado, debe mantenerse un ámbito de moralidad e inmoralidad privada que, en términos breves y crudos, no es asunto del derecho» (Laporta, 1993).
El informe pese a su claridad o quizás por ella, no convenció a Patrick Devlin, juez y posteriormente miembro de la Cámara de los Lores, quien razonó que el desenfreno sexual y la extensión de la prostitución estaban alterando las características profundas de la sociedad inglesa, por lo que era lícito que ésta se defendiera, prohibiendo tales actividades. Para Devlin la homosexualidad, por ejemplo, resultaba una práctica tan corruptora de las costumbres aceptadas, que su generalización ponía en entredicho un modo de vida tradicional, basado en los valores familiares y en el predominio externo de los hábitos de las mayorías. En su visión la amenaza a los rasgos básicos a la moralidad positiva hacía peligrar los propios cimientos culturales de la sociedad, por lo que las leyes estaban obligadas a su defensa prohibiendo las prácticas que la transgredían. El hecho, amplificado por la influencia de los medios de comunicación masivos, motivó una extensa polémica, que trascendió al campo de la ética y la filosofía política, con intervenciones de los connotados Hart y Dworkin, oponiéndose a las posiciones de Devlin.
En general los argumentos de ambos filósofos se basaban en la profundización en la naturaleza última de las sociedades y la moral y su recíproca relación. Para Hart las sociedades no son entes o sujetos dotados de una moral unitaria, cuya transformación las ponga en peligro como unidades. Los únicos titulares de derechos morales son los individuos singulares y no las entidades colectivas conformadas por multitudes de sujetos necesariamente distintos en sus atributos éticos. La moral no vale sin el consentimiento a sus normas por parte de sus integrantes y aun cuando se probara la existencia de una moralidad positiva socialmente mayoritaria, por ejemplo, en su condena del homosexualismo, ello no justifica éticamente la verdad o la corrección de esa condena.
En dirección similar Dworkin afirmaba que no todo lo que conforma la moralidad positiva de una sociedad vale como moral. Los prejuicios, los atavismos o los argumentos de autoridad o de carácter divino, por más que formalmente integren la moral positiva de una comunidad y se los haga valer como tal, no son oponibles a la minoría ajena a los mismos. Entre otras cosas, porque muchas veces las pautas de moralidad surgidas de grupos minoritarios son las que, en definitiva, al contraponerse con los valores heredados permiten el cambio y la profundización de los criterios morales de una sociedad. Pero además porque la moral supone en cada caso, criterios racionales de justificación de sus principios, los que no necesariamente están presentes en la moral positiva, por más que ella implique, como es el caso, la convergencia de un número apreciable de morales individuales. Y por más que sea capaz de ejercer sobre los «transgresores», como en los hechos sucede, una presión social inocultable.
De todos modos, la postura de Devlin planteaba un problema real: ¿no puede una sociedad procurar preservar sus costumbres tradicionales?, ¿cuáles son los límites de la democracia -porque tal era el sistema imperante en Gran Bretaña- para propiciar, estimular y conservar los valores morales de las grandes mayorías que otorgan su perfil a una sociedad? En caso de defenderse el derecho de ciertas minorías al mantenimiento de morales privadas a contrapelo de los valores y costumbres de las masas, ¿no se está defendiendo un elitismo aristocratizante reñido con el sentir popular? Pero además ¿cuáles son las fronteras a los deseos de los pueblos, fundamentalmente cuando se viven, como tantas veces ha sucedido en la historia, procesos revolucionarios cuyo objetivo es modificar radicalmente las pautas de convivencia de una sociedad carcomida por el tradicionalismo? La respuesta a estos interrogantes que hacen a la problemática central de la vida social nos remite a otra de las muchas dimensiones de las relaciones entre moral y política.
El citado John Stuart Mill, agregaba a sus reclamaciones por una moral cívica o política, un «principio básico» que la vertebra: “…. el único fin para el que el género humano está autorizado, individual o colectivamente, a interferir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección. El único propósito con el que el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir el daño a otros. Nadie puede ser legítimamente compelido a hacer u omitir algo, porque ello sea mejor para él, porque le vaya a hacer más feliz o porque, en la opinión de otros, hacerlo fuera sabio o incluso moralmente correcto» (Mill, 1984). Para el autor inglés esta limitación se impone a cualquier régimen político concebible y, por consiguiente -pese a los valores intrínsecos de ella- también a la democracia. Las decisiones mayoritarias de una democracia constituyen el mejor modo de resolver las controversias sociales, son una expresión de la soberanía popular e instituyen un sistema de igualdad política entre todos los ciudadanos, pero aun así no pueden transgredir ciertos límites que hacen a su propia lógica sistémica, pero más profundamente todavía, a los derechos fundamentales de los seres humanos.
Aquí, a través de este planteamiento, lo que el teórico liberal está planteando, aunque ello no haya sido siempre claramente advertido, es la existencia de un ámbito presidido por el valor de la dignidad humana, que en ningún caso puede ser rebasado por el derecho. Un conjunto de principios morales que constituyen territorio vedado para cualquier ordenamiento que pretenda conculcarlos o limitarlos. Un enfoque que en la práctica condujo a un tipo específico de democracia: la democracia liberal.