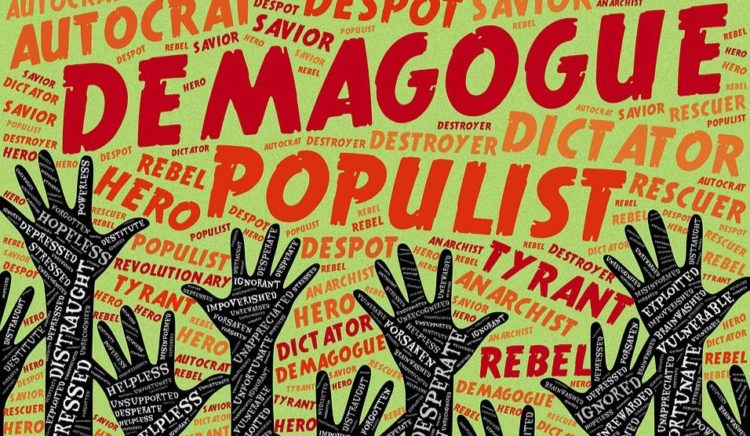Rastrear los orígenes del populismo, siendo empíricos, obligaría a escoger ciertos episodios de la tradición literaria y religiosa –además de la histórica– de las primeras civilizaciones conocidas. Por ejemplo, los grandes festejos que se celebraban en la antigüedad y el decreto de días festivos, donde se repartía grano y cerveza, como en Egipto, o vino y pan, como en Grecia y Roma, no dejan de apelar al espíritu del populismo: encubrir una serie de problemas y atraer el favor de las masas mediante agasajos. De hecho, la civilización romana se profesionalizó en este sentido hasta tal punto que convirtió las carreras de cuadrigas en un evento tan lucrativo como lo es hoy en día deportes multitudinarios como el fútbol. Por eso hoy hablamos de panem et circenses, de pan y de circo, para referirnos la manipulación banal de la población por parte de los poderosos.
Sin embargo, el populismo como movimiento político tuvo dos nacimientos separados por 800 años de distancia. El primero fue alrededor del siglo I a.C., durante la República Romana. Diferentes conflictos previos por la tierra, la organización del ejército y el estatus de los esclavos habían conllevado la incorporación de un segundo cónsul, el de la plebe. Esta primera concesión, necesaria para equilibrar la balanza de la paz social, acabó derivando en dos castas políticas bien diferenciadas: los optimates, es decir, los más tradicionales y a favor de la aristocracia, y los popularis, a favor del pueblo. Julio César y sus acólitos encarnaron y explotaron esta inclinación con una espada de doble filo: obediencia a cambio de sensación de poder, de pequeños gestos hacia el común más mundano. Por eso, cuando César fue asesinado y Cicerón se vio incapaz de evitar la guerra civil entre ambos clanes políticos, acabó siendo purgado.
El Primer Imperio Francés también fue un ejemplo de maquinaria populista, esta vez bajo la estructura del Estado burgués, del modelo de administración y gobierno que conocemos hoy en día. Napoleón Bonaparte tomó aquellos ideales de la Revolución Francesa que le resultaron más acordes a sus intereses: tanto escuelas de ingeniería, obras y caminos, leyes civiles y penales como el derecho al divorcio o la posibilidad de que cualquier soldado pudiese ascender en la escala militar sin importar su procedencia.
Su política populista le permitió gobernar con algo más que el apoyo del pueblo francés: su pasión. Basta observar cómo su desembarco clandestino en la Provenza, procedente de su exilio en la isla de Elba, acabó provocando que llegase a París entre vítores, con el ejército sumado a su paso y el rey huyendo apresurado a Austria. Napoleón, como buen estudioso de la cultura clásica y admirador de próceres como Alejandro Magno o Julio César, tomó buena nota de la importancia que los gestos de falsa gentileza tienen a la hora de engatusar a los conciudadanos.
Este acervo cultural también lo encontramos en los padres fundadores de Estados Unidos, quienes no dudan a la hora de reclamar en la constitución del país que es el pueblo el soberano en oposición de la tiranía, representada, en este caso, por la monarquía inglesa. Y en su origen, en el movimiento ilustrado, de cuya interpretación se nutrirían no sólo los fenómenos populistas de América, Francia o ciertos déspotas de los siglos XVIII y XIX; sino el movimiento político que nutre el populismo de nuestra época: el naródnichestvo. Desde Rusia –con lemas como «¡Al pueblo!»–, lo que comenzó siendo un movimiento intelectual pronto se instaló en la esfera política, creándose partidos muy diversos como Voluntad del Pueblo en la nación eslava (un miembro de ese partido asesinó al zar Alejandro II) o el Partido del Pueblo en Estados Unidos. Ambas agrupaciones, como en la actualidad, se sostenían en los mismos principios: el pueblo, como soberano político, tenía derecho a decidir de forma más directa, lejos de la corrupción (en el caso norteamericano) o del capitalismo autocrático (en el Imperio Ruso).
Desde que se produjeron estos experimentos políticos, el empleo de tácticas populistas no ha hecho más que aumentar y diversificarse, adquiriendo nuevas connotaciones a la izquierda, a derecha y en el centro político. La presidencia de Ronald Reagan o el programa que preparaba Robert F. Kennedy en los Estados Unidos han sido catalogadas por estudiosos como Richard D. Kahlenberg como modelos opuestos de aplicación de los principios populistas. En el resto del continente americano aún es más frecuente: desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela hasta la Revolución Cubana de 1959 o el Movimiento del Crédito Social que entre 1930 y 1960 agitó Canadá. Tampoco debemos olvidar que grandes líderes como Lenin, Adolf Hitler o Benito Mussolini emplearon un discurso populista para lograr sus objetivos políticos. En el último caso, con absoluto descaro: Mussolini migró del comunismo militante a fundar su propio partido y movimiento, el fascista, con tal de conseguir el poder en Italia.
Europa tampoco se libra de este fenómeno. De hecho, supone una preocupación añadida –a pesar de que la duración de los movimientos populistas suele ser circunstancial y, por tanto, breve–, pues bebe de deficiencias en el sistema que pueden ser explotadas. Cuando estas se corrigen, el populismo se desinfla. Tal y como señala el politólogo neerlandés Cas Mudde, el populismo que nos azota en la actualidad toma el llamado «enfoque ideacional», que no es otra cosa que partir del idealismo del concepto de «voluntad general» de Jean Jacques Rousseau y esgrimir que toda acción política que no represente la expresión pura del «pueblo» debe ser evitada. De esta manera, la trampa parece estar servida, en opinión de los expertos: quien sea capaz de interpretar esa «voluntad general» es quien puede gobernar. Y por supuesto, la piedra Rosetta de la ciudadanía la posee el partido populista que justifica este enfoque.
No obstante, el riesgo de desestabilización económica e incertidumbre social en una época donde el Estado del Bienestar está asentado convierte al populismo en una amenaza palpitante. En las últimas dos décadas, el proyecto de cohesión de la Unión Europea se ha enfrentado a este leviatán: desde partidos como Liga Norte o Forza Italia en el país mediterráneo, el Partido de la Libertad en Austria, o formaciones como Syriza en Grecia, Podemos y Vox en España –amén del Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional) en Francia– han sido catalogadas por voces como el sociólogo César Rendueles o el politólogo Manuel Arias Maldonado como partidos de evidente corte populista. También es necesario incluir en esta lista a presidentes como Recep Tayyip Erdogan en Turquía o Vladímir Putin en Rusia, además de recordar que las crisis del 2008 y la actual de la pandemia del coronavirus han incentivado la proliferación de esta clase de líderes y de movimientos, o su asentamiento aún más despótico en sus camarillas de poder.
Pero más allá de la certera desconfianza hacia el populismo como mecanismo para alcanzar el poder, este también posee un imaginario positivo. Porque ¿qué es la democracia, en su esencia, sino una forma de populismo, más aún la representativa? Bien utilizados estos principios pueden ser métodos que favorezcan el desarrollo del país y rebajen, en épocas de conflictividad, el peligro social de un enfrentamiento entre extremos. También puede dar voz a nuevos partidos e ideas.
Y no solo en democracia. El legado populista de Napoleón sostiene nuestra forma actual de entender el Derecho: sin su intervención, la efervescencia revolucionaria francesa se habría evaporado, y con ella, el progreso del Antiguo Régimen hacia el Estado burgués, el liberal y la actual economía de mercado. Pero tampoco se habrían sustentado las grandes civilizaciones que nos han impulsado hasta nuestros días con sus avances en filosofía y ciencia. Recordemos a los antiguos sabios de Grecia, que hace más de 2.000 años intervenían en el equilibrio político y militar de las ciudades-estado para sembrar paz, imponer normas comunes y trazar acuerdos (no sin muchas veces desbocarse la corrupción y el desengaño). El populismo seguirá acompañándonos, pero es la ciudadanía la que decide entre dejarse llevar por cantos de sirena o mantener firme el timón de las libertades con los oídos encerados.
Ethic